El otoño es la estación de las cosechas y sus frutos, gestados en la primavera o el verano. Y tal vez sea el tiempo para emprender un cuidadoso ejercicio de descarte y también de aprovechamiento de experiencias y memorias. Abandonar lo que no funciona, trabajos o relaciones. Ya las noches son más largas que los días y toca recogerse. Ver alguna película o serie en casita, evitando abusar del móvil, que está comprobado que provoca insomnio a ciertas horas en que nuestra actividad mental y física debe rebajar su intensidad.
Esta estación que ya ha empezado con altibajos climáticos se presenta de nuevo cálida, anuncian los meteorólogos. A veces aciertan, tanto como los economistas, lo cual no es mucho decir. En épocas pasadas, se hablaba de un “otoño caliente” y era cuando las organizaciones sindicales amenazaban con salir a la calle a protestar por mejoras. Ahora ni eso, aunque no se reduzca la jornada y los salarios sigan a niveles prehistóricos.
Los filósofos suelen acertar más que esos expertos que mencionaba y Jean Baudrillard (1929-2007) , uno de los pensadores de cabecera que guardo en mi biblioteca trashumante, es uno de ellos. Aunque se equivocó en algunas cosas. Por ejemplo, cuando en una larga entrevista publicada en 1988 (El paroxista indiferente. Conversaciones con Philippe Petit. Anagrama) el filósofo y sociólogo francés analiza la sociedad de consumo. Decía allí:
“Estamos atrapados, condenados a la realización automática del sistema. Pero existen formas inconscientes de revuelta social, de rebelión larvada contra la participación obligada a la que nos referíamos. Así ha aparecido reciente y progresivamente la conciencia (o la inconsciencia) popular la idea (vieja idea del 68) de que el consumo es una trampa para bobos”.
¿Consumir menos como arma de rebelión contra el sistema? Una “traición social al liberalismo dominante”, como parece decir Baudrillard. Ni por asomo. Consumimos desde la cuna hasta la tumba, sin cesar, ayudados por Jeff Bezos o Juan Roig, o Amancio.
A finales del S.XX, cuando tenía lugar este diálogo con el politólogo y también filósofo Petit, resonaban los ladrillos caídos del muro de Berlín y se escuchaban los responsos fúnebres del comunismo, ese fantasma que había recorrido la historia de ese siglo. “Puede que lo haga con mayor eficacia como muerto que como vivo”, sentencia Baudrillard, que era un hombre de la pléyade de pensadores franceses que participaron en las revueltas parisinas, pero no era un dogmático ni un apocalíptico.
Sin embargo, rescato de esta larga conversación algunas frases para el bronce y que hacen pensar:
“El Estado y el poder viven en una cúspide muy, pero que muy frágil, cogida con alfileres, por decirlo de algún modo, de una sociedad traslúcida, como una ficción urdida de múltiples complicidades. Y ambos se dejan regenerar por todos los que los combaten. La clase política se deja examinar y regenerar por los jueces”.
“En el momento presente, la democracia es una forma social tan ancestral como el intercambio simbólico de las sociedades primitivas. Y la imaginamos de igual manera. La política en general sigue siendo el sueño de las sociedades occidentales, de las sociedades exotéricas, donde todo se traduce en la técnica. Las sociedades esotéricas, por su parte (las sociedades pobres o tradicionales), han acomodado desde hace mucho tiempo la política a su ser tribal”.
“Fíjese en cómo se lucha ahora por doquier en unos frentes podridos: el del sistema electoral, donde los individuos se ven impulsados a luchar por unos clanes equivalentes, y el del empleo, donde todo el mundo es impulsado por encontrar su sitio en un sistema de explotación, de acuerdo con una tasa variable de alternancia del mercado de trabajo que sirve al mismo tiempo de chantage al gobierno. En todas partes estamos inmersos en unos falsos problemas, en unas falsas alternativas, en unos falsos desafíos, de los que saldremos perdedores en cualquier caso”.
Algunos han calificado a Baudrillard como “poeta de las catástrofes” y debemos recordar que vivió en una encrucijada , un “paroxismo”, o sea el momento anterior al último (que sería el advenimiento del nuevo siglo) . Así, el filósofo observa su tiempo con una mirada humanista, crítica pero también con cierta indiferencia.
“Mariconeo”
Alejandro Amenábar, con su película sobre Cervantes, ha despertado reacciones diversas: desde las furiosas y homófobas hasta las elogiosas de un autor fachosférico que escribe novelas con trasfondo histórico. Leo que en una entrevista en un medio culinario, el director afirmó en una conferencia de prensa celebrada en Montpellier que aunque nació (como el que esto escribe) en Santiago de Chile, se considera español “porque le gusta la paella”. El plato valenciano que ha saltado a las mesas del mundo le parece al ganador de once Goyas y un Oscar que representa una seña de identidad. No voy a discutir eso, pero me parece que la gastronomía patriótica es tan discutible como su versión del cautiverio del autor del Quijote. Mi padre solía invitarme a paella en un restaurante vasco de Santiago de Chile, el Pinpilinpausha (“mariposa”, en vascuence), que aún existe y la sirve como plato típico español, junto a otros en la carta, como los callos a la madrileña que allí se llaman “guatitas”. Pero no me sentí español por comerla, ni tampoco por tener un abuelo de raíces madrileñas. Yo creo que aunque diga lo contrario , Amenábar es muy chileno. Somos camaleónicos y dados a liarla parda.
La paella pudo haber venido de otros lares, aquí no se conocía ni se apreciaba el arroz hasta el año 330 A.C. Y fueron los árabes los que introdujeron ese definitivo ingrediente, el azafrán, lo mismo que sistemas de regadío a lo largo del territorio que es hoy valenciano. Los japoneses degustaron los arroces valencianos en el reinado de Felipe II, cuando una embajada desembarcó en Alicante. Ignoro si alguno se sintió español tras la comilona preparada por Martínez Montiño, chef oficial del monarca. Hoy la paella además de bien de interés cultural es un plato tan internacional como la pizza, por lo tanto habrá muchos que cantarán en la sobremesa el himno de Manolo Escobar o gritarán “¡Olé!” a los postres con la crema catalana.
Que Cervantes haya o no mantenido escarceos homosexuales en Argel, ya sea para salvar su vida o por afición, me da lo mismo. Y supongo que a muchos también, que harán suya la frase de Mario Vaquerizo al respecto : “el mariconeo es lo de menos”. Este singular personaje del pop glamuroso a veces tiene más razón que un santo, a su pesar, pues suelta por su boca lo que le viene a la mente, de manera torrencial.
No piensa lo mismo Hipólito Ledesma, que publica en Jot Down “El Cergayntes de Amenábal, o la pulsión de convertir el cautiverio en espejismo del deseo propio”. Tal como anuncia desde el título, el autor denuncia a Amenábar por “erotización” del cautiverio. Y de crear un Argel de cartón piedra ( y eso que como sabemos aquí rodó en escenarios reales, como el castillo y otras localizaciones históricas). Y hasta llega a comparar “El cautivo” con “La pasión turca”. Ledesma concluye que no es una película histórica, vaya descubrimiento.
La crítica de Ledesma no es cinematográfica en sentido estricto, más bien parece un análisis psicológico, algo antojadizo y con sesgo homofóbico.
Camilo José Cela era un gran homófobo. Una vez intentó agredirme cuando le pregunté si “gozar del amor de los efebos” , como dijo una vez como algo irrealizable, era por falta de ocasión. En su Enciclopedia del erotismo , que compré en una feria de libros viejos, trata el tema extensamente y cita a Cervantes:
“¿”No es peor ser herege, o renegado, o matar a su padre y madre o ser solomico?
-Sodomita querrá decir vuesa merced, respondió Rincón:
(Rinconete y Cortadillo. Obras IV. página 72).
Quod erat demostrandum. El mariconeo es lo de menos.




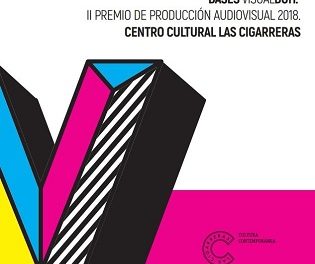



Comentarios