La compilación, tanto cuantitativa como cualitativa, de la presencia del colectivo LGTBI en la producción de videoclips en la España de las últimas cuatro décadas. De forma muy sintética, este era el objetivo inicial de la tesis de Fernando Fernández Torres, titulada “Análisis exploratorio y descriptivo sobre la representación del colectivo LGTBIQ+ en el videoclip musical español (1980-2024)”, que ha sido dirigida por Mar Iglesias García y Vicente García Escrivá, profesores del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante.
Tras la recogida de datos sobre este tipo de producto audiovisual, sin embargo, el estudio ha alcanzado una mayor perspectiva del objetivo inicial y arroja datos significativos respecto a la representación del colectivo LGTBI y, más allá, sobre el contexto social y político en el que el discurso y las propias representaciones han vivido cambios sustanciales. Defendida en la UA, la tesis ha valido la calificación de doctor cum laude a su autor, que ejerce de profesor de Expresión Gráfica y de Animación en el grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
La amplia panorámica que abarca el estudio se debe, en parte, al tiempo dedicado a la tesis por parte de Fernández Torres. Según explica, el estudio lo inició en el año 2008, pero por distintas circunstancias personales lo fue dilatando hasta 2020. “Fue en la pandemia cuando lo retomé y, por ello, he podido tener un amplio campo de estudio y, sobre todo, con cambios importantes gracias a los avances sociales que, a su vez, se han reflejado en los contenidos audiovisuales musicales”.
Uno de los puntos más llamativos de la representación del colectivo LGTBI en el estudio de Fernández Torres es el cambio en la visión de estas personas que se produce, aproximadamente, a mitad del periodo analizado. “Aunque con puntualizaciones, mediante el estudio de los videoclips se advierte que la primera mitad del estudio, desde 1980 a 2005, se brinda una visión pesimista de estos personajes, mostrándolos vulnerables, marginados y en conflicto con la sociedad, mientras que en el segundo periodo la visión es opuesta, afirmativa y optimista, en sintonía con un discurso social, normalizador y reivindicativo del colectivo”, concreta el autor.
En el mismo sentido, el investigador encuentra un punto de inflexión sobre el año 2015, cuando “los propios artistas queer dominan el discurso”. “Con la autoproducción y con el detrimento de discursos que proceden de artistas heteronormativos, los propios artistas queer producen los videoclips, sesgan menos y se produce un vergel de expresiones que se mueven entre el optimismo, el empoderamiento y la representación de los aspectos negativos del colectivo abordados con intención autocrítica”, matiza.
Como contrapunto, el autor detalla cómo la técnica de la anagnórisis es utilizada por las discográficas para “maquillar, diseminar y que se vea poco o nada el discurso LGTBI en los videoclips”. Es abundante el uso de esta técnica en la representación del colectivo en los audiovisuales musicales, que consiste en revelar al final del producto que se trata de una persona del colectivo, pero se mantiene la intriga o la duda durante todo el vídeo. “Por su ubicación, esta revelación pasaba desapercibida para muchos espectadores, ya que se hacía, incluso, fuera de la canción en sí. Esto mismo se cortaba de la emisión en las cadenas de televisión que emiten videoclips continuamente, por lo que las discográficas se posicionaban con el colectivo, teóricamente, pero en realidad evitaban todo lo posible que se supiera”, concreta Fernández Torres.
Este recurso de la anagnórisis, conocido como coloquialmente como queer reveal, es tan común en la producción de videoclips con representación del colectivo LGTBI que el autor de la tesis apunta a la creación de una subcategoría propia de estudio. Cita a otros autores para contemplar categorías que clasifican los audiovisuales según la omnipresencia de la heteronormatividad, la homogeneidad de lo queer o las diferentes caras del colectivo y matiza que “a estas, entre otras, se podría añadir y contemplar en futuros estudios la de la anagnórisis como una subcategoría propia dentro de la representación del colectivo debido a la abundante presencia del recurso en los videoclips analizados”.
Respecto a la metodología del estudio, el autor indica que “fue uno de los mayores problemas, porque no existe una metodología o manuales concretos para el estudio de videoclips”. Sin embargo, optó por establecer pautas propias de análisis cuantitativos y cualitativos y seleccionó un centenar de videoclips repartidos en todo el periodo estudiado como muestra a analizar. De cada producción audiovisual, Fernández Torres examinó su autoría, año, tipo de representación del colectivo, trama, si es un contenido positivo o negativo, empático, si presenta conflictos y soluciones e, incluso, si la persona representada muere o no, entre otros datos.
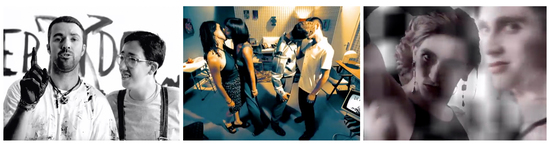
Así, destacan algunas de las partes analizadas al detalle por el estudio y que resultan significativas del panorama musical español de las últimas décadas, como las dedicadas a “Música y diferencia sexual durante la Transición: los años ochenta en España y la Movida Madrileña”, “Alaska, Almodóvar y McNamara: el inicio de una relación entre la música y el colectivo LGTBIQ+”, “Tino Casal: mago audiovisual y primera representación homosexual en un videoclip musical español”, “El eco del SIDA en la música de los noventa”, “Himnos LGTBIQ+ para el fin del milenio”, “Humor musical y homófobo a la española” o “¡Sorpresa, es gay! Revelación queer en el videoclip musical”, entre otras.
Finalmente, Fernández Torres plantea dos posibles escenarios de futuro, “que la tendencia al alza de artistas concienciados y visibles continue o que, por el contrario, se estabilice o descienda, lo que dependerá de las políticas de igualdad de futuros gobiernos y de la implicación con el colectivo de la industria musical y de los medios de comunicación”. Además, el estudio insta a seguir la línea de la investigación tanto desde una perspectiva cuantitativa, ampliando en número de videoclips analizados, como cuantitativa, ampliando los rasgos sociopolíticos del contenido.






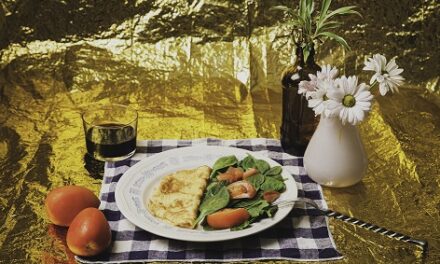


Comentarios