Conocido es de todo el mundo que la vida no es sencilla, que en cada esquina acecha una nueva zancadilla, un obstáculo revestido de espinas, un bulto sospechoso. Conocido es que se fatiga el alma, que apenas se alcanza el final de mes, que se lucha contra el reloj, que se carga a cuestas con la luz del día, que nos asfixia el balanceo de las jornadas vertiginosas, de las noches cegadoras. Que todo es complejo, que el corazón se reserva una dicha por cada tres desgracias, que arrostrar la vida nos marchita lentamente.
Pero existe un antídoto, un ungüento, un poderoso lenitivo. Para escapar de todo este remolino diario de tragedias y sufrimientos siempre se atisba, al extremo del pasillo, una puerta entreabierta. Si se desea franquear el umbral, un camino sinuoso y repleto de embrujo nos conducirá al exquisito templo del arte. Pero se ha de desear. El arte es esa cosa imprecisa y singular que arranca sonrisas, que conmueve y envalentona el espíritu, que despierta pequeños antojos ocultos en el corazón, antojos que creíamos extinguidos ya. Con el arte se puede viajar a lugares cuyas superficies de imposibles colores jamás recorreríamos en el mundo real. Se puede volar frente a un cuadro, con los pies pegados al pavimento. Puede uno suspenderse sobre territorios mágicos y dejarse arrebatar, palpando el suave algodón de las nubes; puede uno, sumergido en las páginas crepitantes de un libro, embutirse en la vestimenta de un príncipe o cubrirse con los harapos de un villano, si tal es nuestro capricho.
Qué tendrá ese lienzo desconcertante, pintarrajeado para algunos: una denuncia del más repugnante mal gusto. Qué tendrá esa escultura abrumadora, acariciada por bellísimos cinceles para otros: un clamor, la apología de una elevadísima belleza. Hay música de innumerables texturas que irrita la sensibilidad de unos y transporta deliciosamente a otros. Si se poseyera, ay, el ingenio y la osadía de ese personaje de novela, si uno lograse, como él, dedicar tres hermosas palabras a aquella persona por la que tantas y tantas noches hemos suspirado en secreto. Si uno pudiera, como la anónima aldeana de aquel viejo grabado, extraviarse entre dorados campos de centeno, bajo un sol risueño y rodante de tardía primavera, ajeno al ruido de la ciudad, lejos de las chirriantes bisagras, del constante claxon de los necios, de las grises rutinas, de la ensordecedora hipocresía. Con ella, con la mujer desconocida del grabado, en virtud de ese misterioso hechizo que provoca el arte, huiríamos indefinidamente de esta realidad tan habitualmente amarga, y nos apartaríamos por un instante de los trompazos a deshora del vecino, y olvidaríamos, bendita amnesia, las sonrojantes disputas familiares o la vergonzosa tasa de basuras.
El arte confecciona para nosotros una vida nueva, un mundo nuevo y maravilloso, una existencia fugaz y preciosa en parajes que apenas tuvimos, siquiera en nuestra infancia, la capacidad de imaginar. Una eficaz evasión, un respiro, una segunda oportunidad.






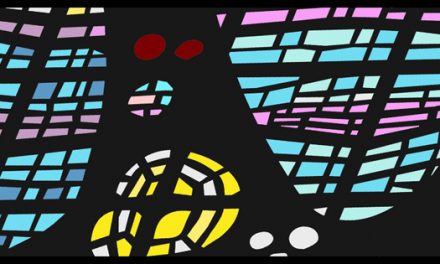


Comentarios