En cualquier persona sencilla, en la más bondadosa, en el hombre más noble, en la mujer más afable, en ese muchacho de tierna sonrisa que alivia su sed en la fuente de piedra, en aquella joven de coquetos zapatos que pasea bajo el sol de primavera tarareando canciones de amor… En cualquier individuo al azar, en cualquier criatura de alma dulce y entrañable, en cualquiera de esos anónimos transeúntes que deambulan abstraídamente entre los agrios y abigarrados gruñidos de la ciudad… Si tuviéramos la posibilidad de asomarnos al insondable y secreto abismo de su corazón, al de cualquiera de las personas que nos rodean habitualmente, y si dedicáramos un instante a observar minuciosamente las minúsculas fibras de que se compone, descubriríamos, aterrados, que en todas ellas, hasta en la última de estas personas amables, en cada uno de estos espíritus cordiales, existe un criminal latente.
Qué fácil tarea la de conservar la calma en un mundo que se contorsiona en calma. Qué sencillo resulta inclinarse y admirar el color púrpura de las flores y dejarse seducir por su fragancia, y relamerse de antemano, entornando los ojos, con el futuro goce de una extraordinaria merienda en el campo. Con qué singular comodidad aparta uno de su mente ese desdibujado concepto de violencia en un plácido entorno desprovisto de violencia. Se contiene el grito, la furia, se desecha la exasperación. Se intercambian triviales apretones de mano, se vuelca uno en abrazos superfluos huérfanos de toda emotividad. Es un ambiente relajado, insulso, sin riesgo. Es una vida sin vida. Es un contexto en que abunda el habitual esbozo de una sonrisa impersonal. Es una época pacífica y próspera que con el tiempo nos convertirá en individuos vulnerables y caprichosos, en niños adultos mimados sin sólidos principios a los que aferrarse, en personas inútiles, débiles, desnudas, inermes, carentes de cualquier herramienta emocional, y flotamos en ella, despreocupadamente, y consentimos que la más suave brisa de la ociosidad nos acaricie las mejillas.
En los terribles y cotidianos conflictos del mundo —de un mundo real que nosotros consideramos ficticio, como si solo existiera tras una pantalla, como si toda esa tragedia, todo ese sufrimiento, toda esa sangre no pudiera salpicarnos jamás—, las personas se transforman en abominables monstruos. Se cometen los crímenes más espeluznantes. En las guerras civiles, el comportamiento de hombres y mujeres, ayer perfectamente civilizados, abandona cualquier atisbo de sensatez. ¿Se trata de bestias horripilantes huidas de su celda, ansiosas por devorarse unas a otras? No, son seres humanos en un clima de insoportable tensión, son personas como nosotros, empujadas por el feroz instinto de supervivencia, envenenadas, en muchos casos, por el odio y la codicia.
En cada uno de nosotros hay sembrada una oscura semilla, hasta en la persona más indulgente y benévola. En cualquiera de nosotros late el espectro de un espantoso criminal. Qué no haríamos, pongamos por caso, si la vida de un hijo dependiera exclusivamente de la consumación de un crimen.



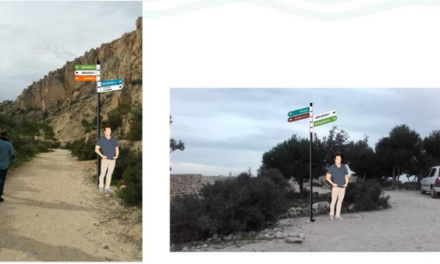




Comentarios