Ese otro verano es el de los pobres, y por pobres entenderemos aspirantes a burgueses. Ese otro verano es el de las gentes sin suerte, el de los señalados por el amargo destino, el de los empeñados hasta los ojos, el de los hipotecados hasta las entrañas. Existe un verano, este otro al que aludimos con mala sangre, muy a propósito para sentarse en el suelo del balcón, con las piernas asomando por entre los barrotes de la baranda, con las patitas colgando oscilantes y sin depilar en el abismo vecinal, como las de un niño en una trona, y dedicar allí horas muertas a contemplar el paso insensible del tiempo.
Ese otro verano, de calles achicharradas y transeúntes erráticos, es el de entablar amistades con las moscas de media tarde, que revolotean zumbonas y tozudas, con pegajosa apatía y obstinación, en torno del cuello sudoroso del pobre, del aspirante a clase media. Y este soñador, este pretendiente de tiempos mejores se consuela invariablemente con frases extraídas de una suerte de decálogo del superviviente, grotescas en su peculiar miseria: «Da gusto ir al supermercado ahora que no hay gente», «Las vacaciones buenas son las de septiembre», «Loco hay que ser para meterse en la playa en agosto, si no cabe un alfiler…» El pobre, si alcanzara la burguesía, se incrustaría como alegre aguja en mitad de esa muchedumbre arracimada que tanto desdeña, vaya si se incrustaría, y a lomos de un elefante. Pero este año no puede porque los gastos le trepan por la espalda como hiedra maliciosa. No obstante, la terca dignidad del humilde coge aliento y saca pecho enredándose en excusas: «Yo soy más de escaparme unos días de diario, cuando no hay aglomeración». «No quiero islas exóticas, a mí me llega con un buen libro», dice Manolo, que en toda su vida no ha leído ni el prospecto del paracetamol.
Ese otro verano tiene asimismo, con las brisas diarias del ocaso estival, amenas charlas en la esquina, frente a la persiana bajada de la ferretería: «¿Cómo anda tu madre, Pepe?» «De enterrarla vengo ahora». Hay como un pellizquito en el estómago en estos veranos forzosos de tiesos, hay como una caricia fría en el corazón, algo así como una venenosa melancolía que le va emponzoñando a uno la conciencia, que le va agrietando la sonrisa, la sensación incómoda y perniciosa de que la vida la disfrutan otros: los de la foto en la barquita con los pies en remojo, los del hotelito coqueto en primera línea con pensión completa, los del arrocito sembrado de sepias y cigalas.
Nada alivia más al pelado que toparse inopinadamente con un conocido en el pueblo, un conocido que ha pospuesto sus vacaciones por aflicciones de última hora. Cómo mitiga el dolor hallar también la tragedia en el prójimo. «¿Te has enterado? El Vicente está metido en casa con los chiquillos y la suegra, sin poder irse a ninguna parte, porque está más apretado que un nudo». Miel sobre hojuelas. Amorosa melodía para nuestros oídos, bálsamo delicioso para el espíritu. Penuria de muchos, consuelo de pobres. El demonio aprieta pero no ahoga.


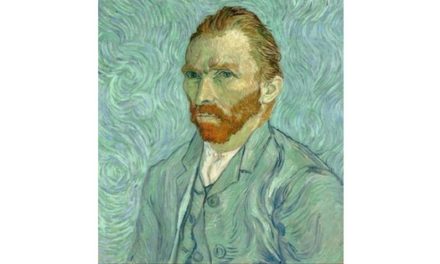

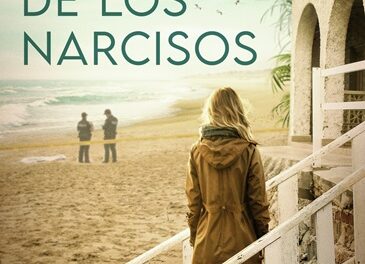
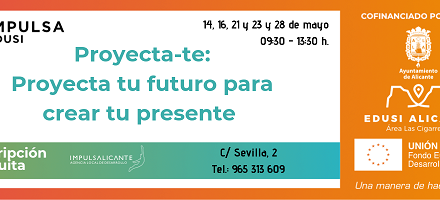


Comentarios