El ser humano, no contento con su condición de criatura vulnerable, se empeña una y otra vez en arrojarse al abismo. Al abismo del vicio más pernicioso. No contento con su condición de criatura insignificante, se empeña una y otra vez en lastimarse, en acortar deliberadamente su preciosa vida. Ningún bello paisaje parece arrebatarlo, ninguna tierna amistad parece embelesarlo suficientemente. Nada se interpone entre él y su precipitación voluntaria a las rojas lagunas del infierno. El ser humano, minúscula mota de polvo en el firmamento, no satisfecho con su condición de criatura singular, se empeña una y otra vez en aniquilar su propia existencia.
De nada sirve estampar, en las cajetillas de tabaco, esos mensajes pretendidamente amenazadores. Su encomiable misión, la de persuadir al fumador de que se está haciendo un daño irreparable, se desploma estrepitosamente en saco roto. Tal vez debiera optarse por el sarcasmo, por el cinismo más exquisito, que, a fin de cuentas, se percibe mejor y suele calar con más éxito: «Qué más da. De algo hay que morir. Dale». Y, junto a la frase, en la cajetilla, un emoticono sonriente, tan imprescindible en estos tiempos. El emoticono, hoy, como remate y corolario de cualquier expresión verbal. Es habitual encontrar ya un monigote hasta en las más elaboradas y sentidas frases de pésame.
Ningún impacto tienen en la sociedad las cifras espeluznantes directamente relacionadas con las adicciones. Se oye hablar de muertos y de patologías como podría oírse llover en el patio de luces. Cuando asoma una seria advertencia, se para el golpe de inmediato con un chascarrillo. El adulto que surca constantemente borracho los turbulentos mares del vicio es una triste caricatura de la infancia, un remedo de aquel niño inquieto y curioso que aspiraba pegamento a escondidas en el cuarto de la plancha. Es un ser débil, cobarde, incapaz de sobreponerse a la tentación, que levanta muros de depravación para abstraerse de los problemas. No dispone de herramientas para combatir su debilidad. En sus instantes de lucidez, admite su flaqueza y reconoce la necesidad de apoyarse en una mano amiga. Pero, en la mayoría de los casos, desprecia la ayuda que se le ofrece. El torrente de efímera satisfacción que le proporciona una droga compensa con creces —eso cree, miserable infeliz— su progresiva e irreversible autodestrucción. En algún rincón de su aturdido cerebro persiste, alegre y enardecida, como la llama entusiasta que simboliza la perdición, esa estúpida convicción de que todo va bien, de que esa cantinela tan machacona de la degradación no va con él, de que solo tratan de intimidarlo con patrañas. Deduce, esta pobre víctima de la carne, de los placeres pasajeros, que el propósito de cuantos lo rodean es el de arrebatarle la felicidad, el de ensombrecerle la vida. A tal punto alcanza su ceguera, a tal punto llega la paradoja.
Y así, desdeñando los cabos que le arrojan desde la borda, el infeliz, abrazado a su vicio mortal, es arrastrado al fondo del océano. Y con él sus seres queridos, a quienes desgarra el corazón.




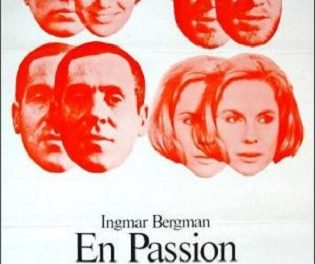



Comentarios