Tal vez se trate, sencillamente, de una estrategia espiritual. Tal vez no sea más que un proyecto de desagravio, una forma elemental de compensar todos aquellos dolores del pasado, todas aquellas fatigas de la juventud, todos aquellos sinsabores de la edad adulta. Se persigue hoy en apariencia como un objetivo extravagantemente hedonista. En toda esta aventura hay algo de fantasía, de épica, de vanagloria personal, incluso de alta poesía. Hay en este tumbarse ociosamente a la bartola un algo no exento de prodigiosa hazaña, de colorido heroísmo. En esta búsqueda compleja y afanosa de la inmovilidad, que es esa cosa escurridiza que sin acierto pretendemos describir, podría cifrarse la gozosa meta existencial de cualquier individuo sensato que se precie: la firme voluntad de no mover un dedo, de no hincar la rodilla, de no doblar el espinazo.
Con tiempo, papel y una buena reserva de lapiceros, podría desarrollarse una ingente cantidad de teorías filosóficas, destinadas todas a avalar ese tocarse las narices por convicción divina. El espíritu filosófico, bien retorcido, puede justificar oportuna y convenientemente cualquier ámbito de la vida: el cristal debidamente empañado con que se mira. No faltarán elogios, no escasearán las alabanzas. Se empinarán las disculpas: el holgazán como figura ínclita. Este deseo empecinado por no hacer absolutamente nada vendría a ser el no me he sentado en todo el día de una madre, transformado aquí, triunfalmente, en espurio corolario de toda una vida. Es la más representativa y genuina desidia del ser humano, elevada a fenomenal disciplina olímpica, metamorfoseada en categoría plástica de pasmoso arte pictórico. El individuo lánguidamente despatarrado sobre un colchón, con la cabeza ladeada y la boca abierta, el pelo alborotado a su capricho, una mano descansando sobre el vientre hinchado y la otra hurgando ocasionalmente en los agujeros de la nariz. Es un emblema fidedigno y patético de una sociedad abrumada por el exceso de estímulos, embriagada por la futilidad, por la viscosa intrascendencia, por la carencia de nobles aspiraciones.
Repantigarse sobre una crujiente mecedora como sagrada declaración atávica de intenciones, como ejercicio de minuciosa peregrinación mística. La delirante y tórrida fantasía de cualquier funcionario. A mí déjeme usted en paz, que yo ya he hecho lo mío. Y uno se pregunta, perplejo, qué significación exacta tendrá ese hacer lo mío en una época en que la iniciativa, el mérito, la constancia, el sacrificio…, en un momento histórico en que todos esos pilares, antaño robustos y saludables, ya no atesoran ningún valor. A mí déjeme usted, que yo lo que deseo es reventar de pereza.
Nos dejamos arrastrar por la evidencia. Sucumbimos, llevados de una enfermiza flojera, ante el asombro, ante el espanto. A nuestro pesar, basándonos en la mera observación, enmudecidos por el estudio empírico, nos vemos obligados a constatar que existe un extraño y delicioso placer en no hacer nada, que existe una aterradora y empalagosa alegría en la adopción voluntaria del abandono personal, en esa singular apuesta por la más absoluta inmovilidad.


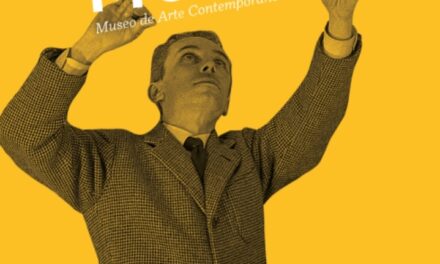





Comentarios